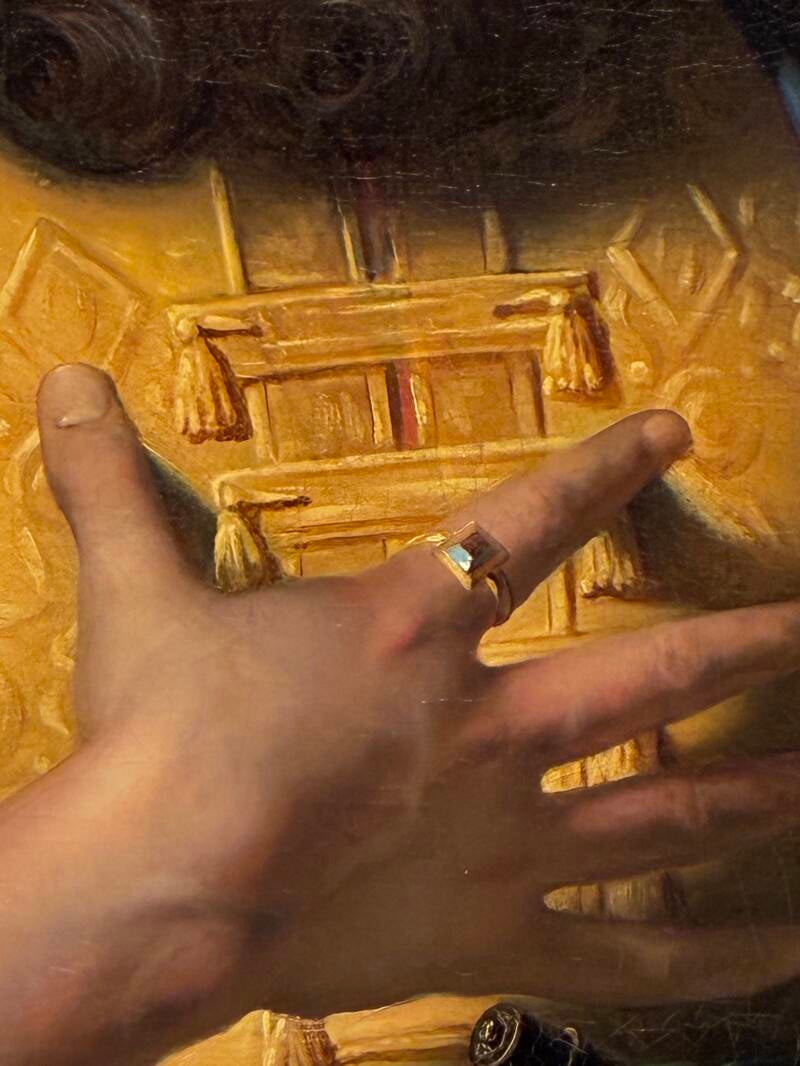
Neuburger sostiene que la pareja ha pasado a jugar en estos últimos tiempos un papel parecido al que una vez tuvo la familia extensa a comienzos del pasado siglo. La casa-pareja (como él la denomina acertadamente) sería, así, el equivalente posmoderno y romántico de la casa-familia. Pero la casa-familia fue en el pasado algo más que una institución, ligada a condiciones sociales y económicas que la justificaban. La casa-familia conformaba en su seno un complejo circuito de pertenencia; esto es, era un recurso -y acaso el más importante- en la estructuración de la identidad social y personal de sus componentes. Se entraba en sociedad por medio de esta casa familia extendida, como muy relatan las novelas de Jane Austen. Así lo entendía el legislador del XIX, que legislaba en esa misma dirección cuestiones tan importantes como la herencia, el patrimonio familiar, los hijos y su legitimidad, y otros temas de semejante índole e importancia. No había allí espacio para la pareja. Nadie, salvo los románticos empedernidos, lo reclamaba aún. El referente claro era la familia y, en un sentido estricto, la familia patriarcal. Esto es, aquella que se organizaba en torno a un caput familiae, quien ejercía la autoridad y el control.
Los grandes cambios económicos que produjo el proceso de industrialización trajeron consigo la lenta, pero imparable fragmentación de aquella casa-familia, y la concentración progresiva de los roles, hasta entonces más repartidos, entre aquellos pocos miembros que constituían la familia nuclear. Ésta, sobrecargada por las nuevas necesidades de una sociedad en acelerada transformación, no siempre pudo o supo sustentar con acierto los diversos roles que una familia extensa cumplían con mayor holgura: apoyo mutuo, cuidado de los mayores, socialización de los infantes, unidad casi autosuficiente de producción y consumo...
La familia nuclear predomina hoy en nuestra cultura económica, ya universalmente extendida por doquier. Pero las propias reglas del mercado parecen ahora dispuesta a quebrar su espinazo, pues la familia nuclear no es, desde el punto de vista de un sistema postcapitalista como el que padecemos, la unidad ideal de consumo. Sus escasos miembros productivos limitan en exceso la posibilidad de gasto y dispendio. El mercado necesita ampliar las necesidades y, para su satisfacción, hemos de avanzar hacia una sociedad de individuos, de unidades aún más pequeñas, autosuficientes. Productivos, desde luego, pero -sobre todo- potenciales consumidores de cuantos servicios se nos ocurra inventar: servicios sociales, servicios de salud, servicios de ocio y tiempo libre...
Frente a esta influencia ubicua del entorno y las circunstancias, no ha de resultar extraño que hayamos venido a depositar sobre la pareja tantas aspiraciones y expectativas, como el náufrago lo hace sobre el viejo leño que flota a lo lejos, batido por el oleaje. Esperanzas e ilusiones que no podemos situar en ninguna pareja real, o no, desde luego, en la sufre el cotidiano desgaste de la vida, sino en una pareja idealizada, aunque inexistente, que quintaesencia en su seno la plenitud de algunas de nuestras más hondas esperanzas y anhelos. Pareja madre, pareja dios, pareja destino.
La pareja ha ido apareciendo, así, como un recurso más –y acaso el más importante en la adultez- para la estructuración de nuestra identidad como sujetos autónomos, que es una identidad construida en la intersección de diversas pertenencias. Porque esos sistemas de pertenencia son los que me permiten reconocerme y ser reconocido por los demás. Reconocerme como alguien a tener en cuenta, alguien visto, digno de amor y consideración. Un sujeto que existe, como digo, en la intersección relacional de diversos sistemas. El individuo deviene autónomo y adulto no solo porque se separa emocionalmente de su familia de origen; o no tan sólo por eso, sino porque se desvincula para revincularse de nuevo y adquirir así una red más o menos tupida de nuevas dependencias voluntarias y queridas. Frente a la grosera visión del individualismo de raíz anglosajona, cuyo referente mítico es el de aquel vaquero que cruza solitario la llanura de la pantalla cinematográfica, sin otra compañía que la de su montura, cabe ofrecer una más sutil conceptualización del individuo como de alguien que alcanza su autonomía por el hecho de estar facultado para escoger sus propias dependencias.
Esta sería una de las razones por las que decidimos vivir en pareja. Pues ya no sirve -por incompleta- la de decir que la pareja es la garantía de perduración de la especie o la supervivencia del grupo. Hoy sabemos que eso no es del todo cierto, y que no tiene por qué ser así.
La pareja abre al sujeto un espacio de mayor autonomía personal, en el que cada uno de sus componentes irá adquiriendo un nuevo estatus social y un diferente reconocimiento familiar. La pareja, dice Neuburger, es un grupo de pertenencia que amplía y expande como pocos el núcleo de identidad -la narrativa, dirán otros autores- de cada uno de sus miembros. La pareja no es sin más una relación, pues muchas relaciones que establecemos a lo largo del vivir y que nos resultan satisfactorias no constituyen por ello una pareja. Hay en ésta un plus, que va más allá de las reglas implícitas o explícitas que regulan cualquier otro tipo de relaciones. Este plus es el de invento de un destino, es decir, la construcción mítica que en torno a esta clase de relación elaboran sus miembros para fundamentarla. Construcción que, dicho sea al vuelo, resulta difícilmente comprensible para quien solo actúa como espectador o testigo externo. ¿Cómo fue, pensamos por lo bajo, que Fulanito eligió a Zutanita o ésta a aquél, siendo a nuestros ojos eso que son? Este es, posiblemente, el misterio que funda míticamente la pareja. Neuburger lo denomina “lo íntimo”. Adentrémonos en él.
Añadir comentario
Comentarios